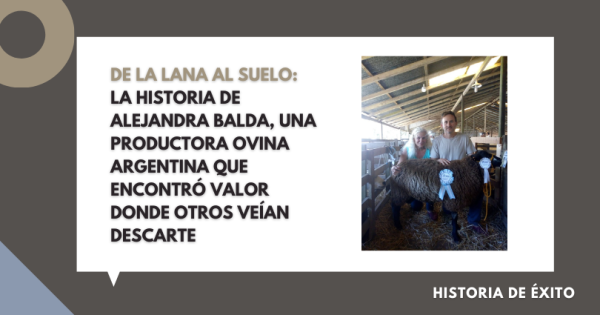
En la provincia de Buenos Aires, Argentina, una productora ovina decidió transformar el descarte de lana en una herramienta para mejorar la tierra y la vida en su granja. Entre experimentos con gallinas, alianzas con artesanas y observaciones sobre el suelo, desarrolló un sistema sostenible que hoy busca mejorar y compartir con otros criadores.
En Cacharí, en el corazón de la cuenca del Salado bonaerense, Alejandra Balda es una productora mixta y dirigente de Federación Agraria Argentina. Entre otras actividades, cría ovejas raza texel. Hija y nieta de ganaderos, es la cuarta generación de una familia que llegó a la Argentina entre 1870 y 1880, y siempre estuvo dedicada al campo. Su vida está marcada por la cría de vacas y ovejas, pero también por una búsqueda constante: encontrar soluciones creativas allí donde otros solo ven problemas.
Uno de esos problemas, durante años, fue que el precio de la lana durante mucho tiempo fue bajo, incluso irrisorio. Además, el “descarte” que es la lana manchada, amarillenta o de zonas como la barriga, simplemente no valía. “Guardé mucha cantidad, pero con la venta de cuatro años no llegué a cubrir ni el costo de la última esquila”, recuerda. Al principio, la alternativa fue simple y estuvo basada en su observación y experiencia: en vez de quemarla, como hacen muchos, empezó a tirarla al campo como fertilizante.
Lo que parecía un gesto menor se convirtió en un hallazgo. Observó que la lana, al ser muy hidrófila, captaba la humedad del aire y la llevaba al suelo. Incluso en plena sequía, notaba pequeños brotes verdes creciendo en medio de los vellones esparcidos, cuando todo alrededor permanecía seco. En los suelos pobres y salinos de la zona en la que produce, donde abundan el barro blanco y la greda, la lana se transformó en un aporte orgánico inesperado. Con el tiempo, combinó el descarte con barrido de galpón, y hasta en los lugares más improductivos empezó a ver crecer plantas de ortiga, un indicador natural de fertilidad.
Pero la historia no terminó allí. Un día, observando a las gallinas de la granja, notó que algunas se subían al lomo de las ovejas para buscar calor y hasta intentaban hacer nidos sobre ellas. La idea surgió sola: ¿y si armaba nidos con lana? El experimento fue un éxito. Las aves no solo ponían sus huevos allí, sino que, en invierno, preferían dormir en esos nidos mullidos antes que en el clásico palo.
Por otro lado, Alejandra encontró para su lana otro destino: una artesana local se interesó por sus vellones negros y azules, hilando con ellos prendas de calidad. El material que no servía para tejer regresaba al campo como fertilizante, cerrando un círculo virtuoso entre producción, aprovechamiento y suelo.
Balda no se quedó en su experiencia personal: comenzó a compartir sus hallazgos en grupos de productores ovinos, desde el primero al que ingresó, llamado Productores Ovinos Argentinos Lana y Carne (P.O.A LANCAR), hasta otros vinculados a INTA. Mientras muchos protestaban por los precios de la lana, ella proponía alternativas de uso, convencida de que el problema no era la calidad del Texel, sino la falta de aprovechamiento integral.
“Lo que uno sabe, por más básico que sea, hay que compartirlo”, sostiene. Para ella, la evolución no ocurre si el conocimiento queda guardado: “Estoy convencida de que sembrar la semillita en otras cabezas es lo que permite encontrar más soluciones”. asegura. Cree que cada problema tiene más de una respuesta y que, con observación y creatividad, se pueden descubrir salidas que parecen imposibles a veces.
Aunque reconoce que falta el respaldo científico —“sería fundamental que INTA pueda medir el impacto de la lana en el suelo”—, su convicción se apoya en lo que ve todos los días en el campo. El verde que aparece donde antes solo había barro blanco es, para ella, la prueba más elocuente de que hay que avanzar en este sentido.
En una zona donde la agricultura es mínima y todo el esfuerzo se concentra en alimentar a la ganadería con maíz, avena o forraje, las soluciones de bajo costo y alto impacto tienen un valor enorme. Balda insiste en que las respuestas suelen estar “adelante de nuestros ojos” y que solo hace falta aprender a mirar.
En Cacharí, su campo es testigo de cómo un material despreciado por el mercado puede convertirse en un recurso valioso para la tierra, las gallinas y hasta la economía familiar. Y aunque no lo diga en voz alta, su historia también es una invitación a repensar la producción: nunca dejar de lado la creatividad para solucionar y hacer frente a los problemas, para generar nuevas posibilidades.